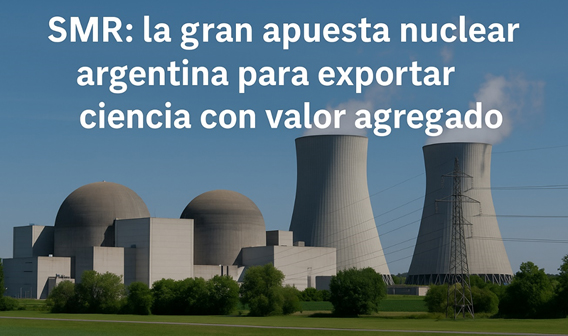Una alianza que trasciende el comercio: inversión, minería, influencia y posicionamiento estratégico.
El 13 de noviembre de 2025, la The White House anunció junto a la República Argentina el “Framework for an Agreement on Reciprocal Trade and Investment”.
El documento, respaldado por medios y analistas de Washington, no es un gesto protocolar: representa un movimiento geopolítico de alto alcance.
Estados Unidos busca reconstruir su influencia económica en América Latina frente al avance chino, y encuentra en Argentina —en pleno proceso de reformas liberales— un socio dispuesto a reanclar su economía en el eje atlántico.
En esta nota, analizo el verdadero alcance del acuerdo: sus beneficios sectoriales, las resistencias que despertará, la nueva arquitectura de poder regional y el desafío de convivir con el Mercosur sin perder autonomía.
Executive Summary: Acuerdo Comercial Argentina–Estados Unidos 2025
El “Framework for an Agreement on Reciprocal Trade and Investment”, firmado el 13 de noviembre de 2025 entre Argentina y Estados Unidos, marca el inicio de una nueva arquitectura económica hemisférica.
Más que un pacto arancelario, constituye una alianza estratégica para inversión, innovación y reposicionamiento geopolítico, donde Argentina emerge como socio preferencial en la seguridad de suministro de minerales críticos, alimentos y tecnología.
El acuerdo busca reducir la influencia estructural de China en América Latina y reanclar la región en el eje atlántico de reglas, capital y gobernanza. Para Washington, representa una vía de reindustrialización aliada; para Buenos Aires, la posibilidad de pasar de exportador de insumos a hub regional de valor agregado.
Los beneficios iniciales se concentrarán en minería, autopartes, agroindustria y servicios digitales, con flujos potenciales de inversión por más de US $8 000 millones anuales y 40 000 nuevos empleos calificados si se consolida la apertura.
El desafío será convertir la oportunidad en desarrollo sostenible: fortalecer la gobernanza, modernizar infraestructura, profesionalizar la gestión regulatoria y formar talento capaz de operar bajo estándares internacionales.
En paralelo, Argentina deberá equilibrar su nueva relación con EE. UU. dentro del Mercosur, liderando una modernización del bloque sin renunciar a su autonomía estratégica.
Claves del acuerdo Argentina–Estados Unidos:
– Reactiva la alianza atlántica y reposiciona a Argentina como proveedor confiable de minerales críticos.
– Intenta contrarrestar la presencia china mediante inversión privada y estándares de transparencia.
– Exige alineamiento regulatorio, transformación digital y profesionalización del capital humano.
– Plantea un nuevo equilibrio entre apertura bilateral y pertenencia regional.
Si el país logra ejecutar esta agenda, pasará de la periferia a la vanguardia del desarrollo latinoamericano, consolidándose como puente entre Norteamérica, el Mercosur y Asia.
Una jugada geopolítica, más que comercial
El texto del acuerdo Argentina–Estados Unidos habla de “crecimiento a largo plazo”, “entorno basado en reglas” y “comercio recíproco”, pero el subtexto es político.
Estados Unidos busca contrarrestar la expansión del financiamiento chino en infraestructura, energía y minería en el Cono Sur. Durante la última década, China se convirtió en el principal acreedor bilateral de la región, financiando represas, trenes, gasoductos y parques solares.
La firma del nuevo marco con Argentina —junto con acuerdos similares con Ecuador y Guatemala— constituye un reposicionamiento estratégico: Washington vuelve a jugar en el terreno económico latinoamericano no solo con diplomacia, sino con inversión directa, estándares regulatorios y control tecnológico.
Argentina, tras años de oscilación entre bloques, se convierte en la puerta de entrada del capital norteamericano al Cono Sur.
El momento político acompaña: mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un giro pro-mercado, el Departamento de Comercio y el Tesoro de EE.UU. preparan líneas de financiamiento mixtas público-privadas para proyectos en minería, energía y manufactura avanzada.
La lógica es clara: donde antes China ofrecía créditos, ahora EE.UU. ofrece mercados, inversión y tecnología.
“No es solo un acuerdo de aranceles; es un rediseño del mapa de alianzas”
Argentina como socio de frontera tecnológica y minera
El comunicado bilateral menciona explícitamente la cooperación en critical minerals.
Esa frase, en el léxico de Washington, equivale a “seguridad nacional”.
El litio, el cobre y el grafito argentinos dejan de ser commodities y pasan a integrar la cadena de suministro estratégica de los Estados Unidos para su transición energética y su industria de defensa.
Por primera vez en décadas, Argentina ingresa en una agenda geoestratégica de alto nivel: ya no como receptor de ayuda, sino como proveedor confiable de insumos estratégicos.
Para la industria local, esto significa acceso a capital y tecnología, pero también un cambio de reglas: trazabilidad digital, cumplimiento ambiental y alineamiento normativo con estándares norteamericanos.
La minería dejará de ser un negocio extractivo para transformarse en un ecosistema de innovación industrial y tecnológica.
Un acuerdo que redefine el equilibrio regional
El impacto del acuerdo Argentina–Estados Unidos no se limita a la relación bilateral.
La decisión de Washington de firmar marcos con Argentina, Ecuador y Guatemala responde a un diseño regional: fragmentar el espacio de influencia chino y reconfigurar las cadenas de valor latinoamericanas hacia el Atlántico.
En ese esquema, Argentina adquiere un rol de pivote.
Su escala territorial, su base industrial y su potencial energético le permiten convertirse en el hub de convergencia entre Norteamérica y el Cono Sur.
Mientras otros países se vinculan a EE.UU. desde lógicas de dependencia, Argentina puede hacerlo desde la complementariedad: exporta minerales, alimentos y conocimiento; recibe inversión en tecnología, energía y manufactura.
En términos estratégicos, el país se reposiciona como bisagra geoeconómica: demasiado grande para ser periferia, demasiado dinámico para quedar fuera del juego.
La convivencia con el Mercosur
Uno de los temas más sensibles es cómo este acuerdo Argentina–Estados Unidos encaja dentro del Mercosur.
El bloque fue concebido como unión aduanera, lo que en principio impide negociaciones bilaterales plenas. Sin embargo, la realidad económica cambió: Brasil avanza con tratados con Emiratos y la Unión Europea, Paraguay busca abrirse a nuevos socios y Uruguay presiona por autonomía comercial.
El acuerdo Argentina-EE.UU. acelera una transformación inevitable: el Mercosur debe evolucionar hacia un esquema de integración flexible, donde cada miembro pueda articular acuerdos sin renunciar a la cooperación regional.
Lejos de destruir el bloque, este movimiento puede revitalizarlo, obligando a debatir su razón de ser: pasar de instrumento defensivo a plataforma competitiva.
En la práctica, el desafío para Argentina será equilibrar apertura y pertenencia.
Deberá evitar que la política comercial bilateral genere asimetrías internas, pero al mismo tiempo, usar su vínculo con Washington como palanca para modernizar normas y atraer inversión que también beneficie a la región.
El Mercosur, si se reinventa, puede ser el socio natural de esta nueva inserción global; si se resiste, quedará al margen.
Gobernanza y alineamiento regulatorio: la otra cara del acuerdo
El capital norteamericano no llega sin condiciones.
EE.UU. exige marcos predecibles, respeto a la propiedad intelectual, trazabilidad de exportaciones y cumplimiento ambiental.
Esto obliga a Argentina a revisar sus esquemas de licencias, regulaciones aduaneras y normativas ESG.
La buena noticia es que este proceso de alineamiento institucional puede convertirse en una palanca de modernización del Estado.
Una burocracia digitalizada, interoperable y con reglas claras no solo atraerá inversión: reducirá costos y aumentará competitividad.
Desde la perspectiva del riesgo país, el acuerdo también envía una señal fuerte a los mercados financieros.
La expectativa de un flujo de inversión privada y líneas de crédito del Tesoro de EE.UU. podría reducir spreads y estabilizar expectativas.
En términos institucionales, Argentina se re-ancla en el sistema atlántico de reglas, normas y confianza.

Gráfico 1 – Flujos de IED de USA a Argentina 2015-2030. Elaboración propia. Ing. Pedro A. Basara
En la última década, la inversión norteamericana en Argentina mostró una tendencia irregular, condicionada por la volatilidad macro y la falta de previsibilidad regulatoria.
Sin embargo, los datos del BID y del BEA anticipan un cambio estructural: bajo el nuevo acuerdo bilateral y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los flujos podrían duplicarse hacia 2030, consolidando a Argentina como segundo destino de inversión estadounidense en Sudamérica, detrás de Brasil.
Este repunte no será homogéneo: los sectores con mayor captación esperada son minería (40 %), energía (25 %), agroindustria (20 %) y servicios tecnológicos (15 %).
Infraestructura y plataformas de valor: de los puertos al ciberespacio
El pacto Argentina–Estados Unidos podría ser el detonante de una nueva ola de inversión en infraestructura física y digital.
Argentina necesita conectar sus recursos con el mundo: rutas mineras, ferrocarriles de carga, modernización portuaria y energía logística de frontera.
Pero también requiere infraestructura de datos y conectividad industrial: IoT, blockchain para trazabilidad, gemelos digitales y sistemas de eficiencia energética.
En este sentido, la cooperación con EE.UU. no se limita a productos: incluye know-how en ciberseguridad, manufactura inteligente y gestión logística de alta precisión.
Los flujos de inversión norteamericana podrían, por primera vez, financiar no solo proyectos extractivos, sino también plataformas tecnológicas locales, multiplicando el valor agregado nacional.
Política industrial inteligente y autonomía tecnológica
El nuevo marco bilateral no debería leerse como una invitación a liberalizar sin rumbo, sino como la oportunidad de desplegar una política industrial inteligente, basada en innovación, integración regional y desarrollo de capacidades tecnológicas propias.
Argentina dispone hoy de un capital científico-técnico que, articulado con inversión norteamericana y marcos regulatorios previsibles, podría convertirse en la base de una autonomía tecnológica competitiva.
Según la OCDE, los países que orientan su política industrial hacia la digitalización y la sostenibilidad “experimentan aumentos del 40 % en productividad sectorial cuando el gasto en I+D supera el 1,5 % del PIB y se vincula con cadenas globales de valor” (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2024).
El acuerdo Argentina–Estados Unidos ofrece la ventana ideal para fortalecer centros de I+D público-privados, parques tecnológicos minero-industriales y programas de transferencia tecnológica.
El desafío es pasar de la dependencia de proveedores externos a la creación de plataformas locales de conocimiento, desde donde exportar soluciones tecnológicas a la región.
El Banco Interamericano de Desarrollo respalda esta visión al señalar que “la próxima ola de desarrollo latinoamericano dependerá menos de los commodities y más de la capacidad para innovar en sectores industriales verdes y digitales” (BID, Latin American Economic Outlook 2024).
La política industrial argentina deberá entonces asumir un rol estratégico: atraer inversión extranjera sin resignar soberanía tecnológica, desarrollar cadenas de valor sostenibles y formar talento especializado en automatización, IA industrial y energías limpias.
“La verdadera independencia no se mide en fronteras, sino en la capacidad de un país para producir su propia tecnología”
Ecosistemas productivos y capital humano
El éxito del acuerdo Argentina–Estados Unidos dependerá de la capacidad argentina para formar talento y generar ecosistemas.
Las cadenas de suministro modernas se construyen en torno a polos regionales integrados: Catamarca-Salta-Jujuy para litio; Córdoba-Santa Fe para autopartes; Buenos Aires para servicios tecnológicos y financieros.
Si cada región logra desarrollar su propio clúster, el país podrá ofrecer a EE.UU. no solo materias primas, sino soluciones integrales.
Esto exige inversión en formación, investigación y articulación público-privada.
Las universidades —como ESEADE— tendrán un rol central en capacitar profesionales con mentalidad global, dominio digital y comprensión geopolítica.
La nueva ventaja competitiva argentina no será solo el recurso, sino la inteligencia que lo gestiona.
China, el invitado invisible
Todo acuerdo bilateral tiene su sombra.
El pacto Argentina–Estados Unidos opera como un mensaje indirecto hacia Pekín: Argentina busca equilibrio, no ruptura, pero la tendencia es clara.
En los últimos años, China financió infraestructura y compró participación en proyectos de litio, represas y energía nuclear.
Con este acuerdo, Washington intenta disputar ese terreno: ofrecer inversión en condiciones de mercado, sin condicionalidades políticas explícitas, pero con una clara preferencia por la transparencia y la trazabilidad.
Para Argentina, el desafío es no caer en la lógica de suma cero.
Podrá y deberá mantener vínculos con ambos polos: exportar litio a empresas chinas y norteamericanas, recibir financiamiento de ambos, pero bajo reglas propias y con visión estratégica.
La madurez consistirá en administrar la interdependencia, no en sustituir una dependencia por otra.
Diplomacia económica y nuevo liderazgo regional
El impacto del acuerdo Argentina–Estados Unidos excede lo bilateral: reposiciona a Argentina en la diplomacia económica latinoamericana.
Washington busca, a través de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP), reconfigurar su vínculo con la región mediante inversión privada, cooperación regulatoria y cadenas logísticas seguras.
En ese contexto, Buenos Aires puede desempeñar un papel singular: actuar como puente entre Norteamérica y el Mercosur, combinando su base industrial, su capital humano y su liderazgo reformista.
El Banco Mundial advierte que “la convergencia latinoamericana requerirá nuevos liderazgos que traduzcan acuerdos comerciales en integración efectiva y reducción de brechas logísticas y digitales” (World Development Report 2025).
Argentina, si consolida su gobernanza y moderniza su infraestructura, podría ser ese articulador.
El país tiene la oportunidad de liderar una red regional de cadenas sostenibles —energía, alimentos, conocimiento— ancladas en reglas de transparencia y trazabilidad compatibles con los estándares del G7.
Esta diplomacia económica también puede revitalizar al Mercosur: no para disolverlo, sino para reorientarlo hacia la competitividad global, con acuerdos flexibles y proyectos conjuntos en minería verde, transporte y manufactura avanzada.
De lograrlo, Argentina no solo atraerá inversión: se convertirá en referente de modernización institucional y de liderazgo inteligente en América Latina.
“Cuando la diplomacia se combina con estrategia productiva, deja de ser política exterior y se convierte en política de desarrollo”.
Perspectiva de mediano plazo: equilibrio y autonomía
Si el país ejecuta bien esta transición, puede transformarse en un actor bisagra en el hemisferio sur: un socio confiable de Estados Unidos, un proveedor relevante de China y un líder dentro del Mercosur modernizado.
La clave estará en construir autonomía estratégica: fortalecer instituciones, diversificar socios y convertir la apertura en desarrollo de capacidades locales.
Las próximas decisiones —en infraestructura, educación, política industrial— definirán si este acuerdo será recordado como un capítulo comercial más o como el inicio de un cambio de era.
El Framework Agreement del 13 de noviembre de 2025 no es solo un documento comercial: es una declaración de rumbo.
Argentina vuelve a jugar en las ligas mayores, pero deberá hacerlo con reglas de alto estándar y una estrategia de país.
El desafío es monumental: modernizar su aparato productivo, fortalecer el Estado, coordinar con el Mercosur y mantener equilibrio con China, sin perder autonomía.
Si lo logra, podrá pasar de la periferia a la vanguardia.
“El futuro no se negocia en una mesa; se construye con visión, infraestructura y liderazgo”
Llamada a la acción
Las empresas y los líderes que entiendan la magnitud de este giro podrán reposicionarse antes que el resto.
Desde ESEADE, acompañamos ese proceso mediante consultoría y formación ejecutiva para organizaciones que quieran adaptarse a este nuevo contexto internacional.
Si querés conocer cómo aplicar estas estrategias en tu organización, contactanos en ESEADE – Secretaría de Extensión.
Sobre el Autor:
Pedro A. Basara es Consultor en Innovación Estratégica y Transformación Digital, asesor del Senado de la Nación en temas de Energía, Minería e Industria e Innovación de la Educación Superior. Es Secretario de Extensión de ESEADE Universidad, Fundador de VirtualEd y presidente de Fundación INNOVED.
Es Ingeniero Industrial, Especialista en Gestión de Nuevas Tecnologías por Ajou University (Corea del Sur) y MBA en Dirección de Empresas. Tiene más de 15 años de experiencia como docente, conferencista y asesor estratégico de negocios, experto en procesos de transformación digital.
Pedro publica regularmente artículos de análisis estratégico sobre tecnología, desarrollo productivo, modelos de negocio y liderazgo digital. Su estilo combina visión global, conocimiento técnico y enfoque aplicado a la realidad argentina y latinoamericana.
Ha asesorado a importantes empresas y corporaciones de Argentina y Latinoamérica, organizaciones gubernamentales y universidades. Participa en Congresos como Conferencista y debates públicos sobre los desafíos del desarrollo económico regional.
Contacto profesional:
+54 9 11 3120 4542
LinkedIn: linkedin.com/in/pedrobasara